NOVEDADES |
ensayo |
|
libro "NO" |
|
| NO De males a males. Es difícil hablar de un mal distinto al mal que hoy nos amenaza. Parece una impertinencia y una rendición al pesimismo y a la crueldad. Tengo que recordarme, sin embargo, que no es cualquier mal del que he escrito y que cuando esta enfermedad viral se haya ido, la historia de ese otro mal seguirá allá afuera multiplicando su desgracia y su tragedia. seguir leyendo |
|
| Lanzamiento del libro "NO" | |
| laboratorio de autoficción | |
| laboratorio de lo intimo | |
| Los cuatro puntos cardinales de la escritura La escritura literaria es una invención humana semejante a los barandales en las escaleras y a los antepechos en los puentes, similares a las banderas en las playas, y a los salvavidas alrededor de las piscinas. Está hecha para prevenir y para proteger. En este intensivo curso teórico-práctico, los participantes podrán acercarse a esta palabra salvadora que llamamos literatura porque hemos olvidado su origen y su razón de ser. |
|
| Taller de escritura Creativa por Ricardo Chávez Sabado 23 de Noviembre 2019 de 10 a14 horas |
|
 |
|
| Laboratorio de lo íntimo. El arte de escribir la palabra necesaria por Ricardo Chávez Apertura de grupos de inicio en FEBRERO 2020 |
|
 |
|
| Lanzamiento del libro de la negación desde YouTube.com El libro de la negación - Book Trailer SEPTIEMBRE 2014 |
|
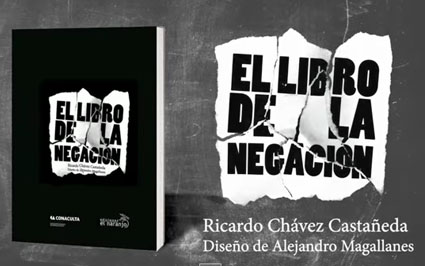 |
|
Primero la confesión. Soy cuentista. Y, sin embargo, en veinticinco años he escrito poco cuento porque nací en una mala época para el género. No soy el único traidor. Represento a muchos. Traicionamos al cuento porque elegimos llevar nuestra necesidad de expresión a otro género literario donde pudiésemos ser leídos. Lo que me pregunto y quiero preguntarme hoy con ustedes es ¿qué no hemos podido decir, transmitir, contar, por esta decisión de darle la espalda? O más importante aún: ¿Qué no hemos podido ver? Cada género literario es una máquina de observación y los traidores dejamos de ver cierta parte del mundo humano por cambiar el visor a través del cual lo observábamos. Mi hipótesis: perdimos el género que más allá de dar cuenta de una vida (como lo haría la biografía o la autobiografía) nos permitía penetrar en el mayor misterio de cualquier existencia humana: su punto de quiebre, el momento en el cual cada persona se divide en un Antes y un Después. En la época en que escribí mis primeros cuentos, las editoriales ya te decían claramente: No , cuentono ; no vende, no tiene lectores . Me pregunto si ¿de verdad se fueron los lectores antes que nosotros? ¿Si de verdad la traición empezó por allí? Porque si así fuese, nosotros habríamos sido una mera consecuencia. Lo que quiero decir es que eso hablaría de algo más interesante que el mercado editorial y las ventas y blablabla. Revelaría a toda una época dándole la espalda al género; y en este desdén se hallaría una especie de síntoma con el cual podríamos hacer un intento de diagnóstico o emprender una investigación detectivesca. Prefiero hacer la tentativa de un diagnóstico: la época que le ha dado la espalda al género del cuento es una época ultrarrealista. Por lo tanto. A) han sido privilegiados aquellos géneros que creen que lo que se ve a simple vista es la verdad. Por ejemplo, la crónica, el testimonio y demás géneros periodísticos o ligados al periodismo. B) ha sido encumbrado en pedestal el género que cree que para decir la verdad hay que mostrarlo y decirlo todo o sea al género que cree que la verdad está en el exceso. Por supuesto, me refiero a la novela dentro de los géneros de ficción, y a las memorias (sea en forma de biografías, autobiografías, diarios, correspondencias) dentro de los géneros no ficcionales. C) se ha dado la espalda, por consecuencia, al único género narrativo que cree que la verdad ni está en el exceso ni se halla en la superficie de las cosas; es decir, hemos perdido, con el género cuentístico, la conciencia de que la verdad no puede ser contemplada a simple vista sino que a la verdad hay que cazarla o hay que construirla. Y para ello se requiere de una fórmula, de una estructura, de un artificio, de un mirador, o como quiera llamársele. Claro, me refiero al cuento. Es importante recordar lo que hemos olvidado: no basta la voluntad de querer conocer “la verdad”. “La verdad” es un arduo camino y es un largo proceso, y es preciso recorrerlos para hacérnosla accesible. Es decir: buscarla, identificarla, atraerla, meditarla y modelarla. Nuestra época hiperrealista piensa que el cuento no vale porque ninguna de sus historias reza “ Basada en un hecho real”. Lo suyo es un artificio, nos dicen abierta o implícitamente. No saben que atinan en el blanco y que su aseveración no es ninguna afrenta. La llamada artificialidad es una necesidad del género mismo pues siendo la verdad invisible a los ojos, hay que crear una trampa para atraerla: la trampa es el género mismo. Soy un obseso, como todo autor, y la obsesión que tengo o que me tiene cogido a mí, es la necesidad casi sádica de exponer a un personaje a una situación límite. Siempre he creído que es en ese momento cuando emergen las esencias humanas, mismas que – mientras en el cuento definen si un personaje sobrevivirá o no a su catástrofe- , nos estarán revelando a nosotros sus escritores y sus lectores cuál es el repertorio humano para superar la fatalidad. Hace poco me deslumbró tal revelación de que justamente eso es el género del cuento: un género creado para ser testigo precisamente del encuentro entre una persona y la coyuntura existencial que le amenaza. Cuando era adolescente, yo tenía una amiga y un amigo, y esos amigos míos tenían a su vez una hermana y un hermano. Con el correr del tiempo, cada uno de ellos, por su cuenta, sin conocerse -la hermana de mi amiga y el hermano de mi amigo- acabaron arrojándose al vacío, y yo me quedé en choque. Estuve tanto tiempo cerca de ellos, tanto tiempo en las inmediaciones de su camino a la muerte voluntaria y no lo vi venir. Peor aún, ambos suicidios se llevaron años en cumplirse y nadie de nosotros pudo hacer nada por detenerlos, por retenerlos. Lo que he ido entendiendo es que realmente no existió la posibilidad de dar ayuda, no, por lo menos, en aquel presente que es cuando yo los conocí. Cuando yo los conocí ellos vivían ese largo periodo suyo de la consecuencia que un cuento ya no necesita narrar. Lo que sorprendí pensando es que quizá si hubiésemos estado en el pasado, en su pasado, cuando todo eso empezó, algo habríamos podido hacer. Ahora creo que quizá fue allí cuando descubrí que el único género capaz de brindarme ayuda para no ahogarme en el dolor y en la incomprensión era precisamente el cuento. La muerte es la situación más radical para el ser humano. Esta situación extrema ayuda a entender aquello a lo que se dedica el cuento: cazar los instantes que definen una vida. Vayamos con mesura: todos los géneros literarios son trampas para seducir a la vida, para retenerla en las palabras, para convencerla de que nos muestre sus misterios y nos comparta sus secretos. Como cualquier trampero lo sabe, cada presa exige un artefacto distinto: no es lo mismo atrapar un lobo que apresar un zopilote. Según yo, según mis intuiciones, el arte-facto que es el cuento se especializa en la fatalidad. Es una máquina literaria destinada a rastrear la grave consecuencia de lo que hacemos o dejamos de hacer, de lo que nos hacen o nos dejan de hacer. “A toda acción corresponde una reacción”, “a toda causa corresponde un efecto”, diría la física del cuento, así haya que esperar pocos o muchos años en una vida humana para que ocurra la reacción correspondiente, para que el efecto de una pretérita causa, que se ha extendido a través de los años en forma de secuelas, llegue a término. Pienso que todo género literario es una creencia. La creencia del cuento es que las existencias humanas se definen en un sólo momento de su vida. Ese momento capital divide las vidas en antes y después. Es decir, todo lo que ha precedido al momento crucial de una vida acaba revelándose como un ingenuo ANTES y todo lo que sobrevendrá a ese momento se manifiesta como un fatalista DESPUÉS. El cuento entonces intentaría recoger justo ese instante, la bisagra de una existencia. Por ello el cuento es breve: le basta con dar cuenta del momento en que una subjetividad humana se descubre, literal o metafóricamente, parada en la cornisa. Por eso mismo el cuento cree que no son necesarios los antecedentes – es decir, carece de relevancia relatar aquello que ha debido sucederle previamente a una persona para conducirle a su momento fatal-, ni es necesario paradójicamente mostrar los “procedenetes”, llamémosle así a los momentos en que se vaya completando “la grave consecuencia” de lo que sucedió una vez. En el breve instante existencial recogido por el cuento – si es elegido bien- estarán contendidas ambas larguísimas secuencias del Antes y del Después. Por eso el cuento es sutil y sugerente por necesidad. La teoría del iceberg propuesta por Hemingway encontraría aquí una interpretación distinta: la masa descomunal de hielo que se oculta bajo la superficie de una historia contiene ese ANTES y ese DESPUÉS de una existencia en la cornisa. Piensen, como yo, en aquel hermano de mi amigo. Él se arrojó del puente por desamor, más finamente dicho, por haber sido desamado. Pero fue muchos años después del término de su relación romántica. Es de suponer que su momento coyuntural, su momento fatal, vino cuando su novia decidió en el último momento no casarse con él. Hemos oído cantidad de historias semejantes: el arrepentimiento del novio o de la novia que no acuden a la cita, la interrupción imprevista de una ceremonia matrimonial por el develamiento de un secreto, la interrupción de un enlace por causa del accidente trágico de uno de los futuros esposos, blablabla. Pero esta “misma historia” melodramática que hemos oído sobre una boda no concretada, no conduce a todas las personas al mismo lugar existencial. La manida y sobada historia de la boda interrumpida condujo al hermano de mi amigo a una larga extinción – para mí él fue el primer ser triste, abiertamente triste, que recuerdo: ya sin defensa, ya sin resistencia, ya sin encubrimiento; y fue para mí también el primer fantasma en vida que recuerdo: blancura envuelta en ropas negras; y ahora digo que asimismo fue para mí “el último romántico”, “el último Werther” – porque su larga extinción, la grave consecuencia que devino del fin de su amor, la inevitable reacción a la vieja acción de desamor, lo alcanzó en aquel puente por el que diariamente pasaba yo: el puente que da a los carriles de una autopista siempre transitada y siempre de vértigo. Lo que no puedo parar de preguntarme desde aquel lejano entonces es: ¿sabía él que se iba a arrojar, es decir, lo planeó, lo previó, pudo anticiparlo?… ¿O fue un arrebato? Y también me pregunto: ¿Entonces por qué tanto tiempo después?… ¿Había estado esperando que algo que lo retuviera o, justo lo contrario, fueron los años que le llevó desasirse y deshacerse de todo lo que lo sostenía en esta vida? Mi creencia es esta: si yo escribiera un cuento que le hiciera justicia, no, no justicia, si yo escribiera un cuento que le hiciera verdad a él, a su fatalidad, la historia debería concentrarse sólo en el momento en que la chica está diciéndole que no se casa con él – o bien el cuento debería concentrarse en sus inmediaciones: el momento inmediatamente anterior o en el momento inmediatamente posterior- y nada más. La magia del cuento es que si yo lograra, con esa sencillez de recursos característico del género, elegir bien el momento en que su vida se condenó, podría hacerles intuir/presentir/saber a todos ustedes aquello que hubo antes en esa vida pero sobre todo lo que vendría después . La magia buena y la magia mala del cuento es que en mi historia estaría sucediendo hasta la eternidad solamente en ese momento donde ella le dirá, le está diciendo o le acaba de decir que no puede casarse con él. Si yo le hago verdad al hermano de mi amigo, cada lector, también hasta la eternidad, sabrá, cuando lea la historia, sabrá sin saber cómo, que su vida acaba de ser decidida en este momento; es decir, que su muerte, la experiencia humana más radical, acaba de empezar. Coincidimos muchas personas amantes del género en que los grandes cuentos empiezan cuando se acaban. Es decir, que es en el momento en que el lector lee la última palabra escrita en el papel, cuando en verdad empieza a suceder el cuento en su cabeza, en su alma, en su corazón. Quiero pensar que sucede así porque al concluir la lectura, que es la punta del iceberg teorizada por Hemingway, comienza a emerger en el alma, el corazón y la cabeza del lector aquella gigantesca masa de hielo que estaba oculta y que empezará a susurrarles la historia de lo que le sucedió al personaje antes de este momento coyuntural, pero sobre todo le susurrará la historia de lo que sucedió después aunque todavía no haya sucedido. Leer y escribir cuento es un entrenamiento existencial. Un ejercicio perceptual y mental para empezar a narrarnos de un modo distinto a las personas con las cuales nos vamos cruzando en la existencia. Un modo de afinar la intuición para empezar a descubrir, en las vidas reales que están a nuestro alrededor, sus puntos de quiebre. Lo que quiero decir que quizá este es el costo de vender el alma por el género cuentístico. El desarrollo de una triste sabiduría que nos llevará, a nuestro pesar, a perfeccionar la visión de la fragilidad humana allí donde más nos duele: en nuestras personas amadas. Especializarnos en el fatalismo nos puede ir tornando en incómodos augures, en videntes despreciables. ¿Se imaginan realizar biografías o autobiografías que se limitaran a deducir si las personas residen todavía en su ANTES o ya transitan en su obtuso DESPUÉS; biografías o autobiografías cuya intención sería concentrarse en ubicar el posible punto de quiebre de toda una vida? Dije que mi obsesión era crear situaciones límites donde mis personajes en el trance de vida o muerte (vida o muerte mental, vida o muerte afectiva, vida o muerte social, vida o muerte física) me mostraran las esencias humanas que tendríamos que compartir todos nosotros y que llegado el caso serían nuestro último recurso para salvarnos. Creo que la bondad, dentro de la maldad implícita que vertebra al cuento, está justamente aquí: lo que queremos hacer es coleccionar estrategias de supervivencia. Es en este sentido que puede pensarse que toda buena historia es un contagio, un parásito, una enfermedad. Un lector no sale indemne de un buen cuento precisamente porque el cuento no soltará al lector hasta que el lector vea al personaje arrojándose por el puente por el lado del Después, pero también hasta que el lector vea al personaje siendo llevado a la cornisa donde la coyuntura de su vida está terminando con su Antes. Los lectores estarán parasitados, contagiados, enfermos, habitados por esta historia concentrada en una aparente decepción amorosa más hasta que logren ver precisamente que no es una historia amorosa más, no para este hombre, no hasta que consigan ver al hermano de mi amigo a punto de salirse de la vida por la inexistente puerta de abajo; es decir, hasta que lo vean haciendo lo que el cuento no necesitó contarles: lanzándose desde un suelo que se le hunde bajo los pies y que le guarda una última esperanza y una última utopía, inesperadas ambas, impertinentes ambas, tan locas como él: alas, amor mío, alas, por favor. Sin saberlo, los lectores estarán tocados por una nueva manera de percibir la existencia. Sin saberlo, estarán decidiendo si mudarse a este triste observatorio de la fragilidad humana por una razón fundamental: quizá pueda prestar ayuda: prestarles ayuda, o bien ayudarles a prestar ayuda. Escritores y lectores de cuento somos hermanos de un mismo mal y de un mismo bien. Sucede que cuando el parásito, contagio, enfermedad que es un buen cuento quiera abandonar a su lectores después de cumplido el cometido de la revelación, seremos nosotros, los lectores, quienes no dejaremos a la historia marcharse de nosotros. Más que enamorados de una historia, nos hemos enamorado de la visión y del mirador y del recurso de sobrevivencia que quizá no sirvió al personaje pero que acaso nosotros logramos entrever. Estamos marcados por la historia en particular que fue el cuento leído y por la posible variante que sería su antihistoria, pero también estamos marcados por el género, por esta cosmovisión y por su creencia que nos parecen, de pronto, apropiadas, pertinentes, afines: la fatalidad existe pero acaso también existe la posibilidad de interrumpirla. Nosotros, como aquella célebre novela de RayBradbury “Farenheit 451”, nos convertimos entonces en recipientes vivos de una historia y de todo un género literario y de toda una posibilidad de no perder la vida. ¿No es eso lo que desearía todo escritor de cuentos? Ser el nuevo hogar y el nuevo brote de la epidemia cuentística. S?í y no. Todo escritor de cuentos quiere sobre todo asir una de las más tristes verdades de la existencia humana: nuestra vulnerabilidad y las mil rutas para destruirnos que tiene la vida. Quiroga se especializó en ver todos los finales trágicos con que la naturaleza nos está esperando: venenos, hormigas, accidentes, pulgones, etc. Cortázar se especializó en ver todos los finales trágicos que lo extraordinario nos depara en las esquinas más ordinarias y comunes de la vida. Onetti se especializó en ver todos los finales trágicos a que los seres humanos nos empujamos los unos a los otros. Rulfo se especializó en ver todos los finales trágicos a las que una vida triste y desamparada nos va orillando. Y así. La otra historia es la de la hermanan de mi amiga, ¿recuerdan? La hermana de mi amiga parecía una niña normal hasta que descubrió a Dios o hasta que Dios la descubrió a ella. Poco a poco Dios la fue ocupando hasta que ella abandonó todo lo que no era Dios: dejó estudios, dejó amigos, quiso dejar a su familia muchas veces, pero su familia salía a buscarla y la traía de vuelta esa misma noche o días después. Su misión era Dios y contagiar a Dios, así que predicaba. Para mí, su misión de predicar ya era un comportamiento suicida porque ella –siguiendo quizá la consigna cristiana de que quien necesita a Dios está entre los pecadores y no entre los justos- salía a buscarlos por las noches y en los barrios más rabiosos del norte de mi ciudad. Descubrió el suicidio, al mismo tiempo que la vergüenza de seguir viva, después de su primer intento de matarse. Lo intentó tantas veces que sus cinco hermanos y sus padres se turnaban para no dejarla sola ni en casa ni fuera de ella. Alguna vez tuvo que haberse liberado de todas las vigilancias y todas las tentaciones de volver a fallar, se subió en un edificio y se arrojó de la azotea. Como se habrán dado cuenta, con la hermana de mi amiga relaté más los efectos del descubrimiento de Dios que la causa de esa necesidad de lo divino que súbitamente debió de haber irrumpido en algún momento de su vida. Así es el cuento. Un género maestro no para mostrar causas – acaso ese género sería la memoria o la biografía o el psicoanálisis – sino los efectos. Lo que muestra el cuento es el momento en que el efecto comienza o está por comenzar. ¿En cuál momento de la historia de la hermana de mi amiga tendría que concentrarme yo para, como dije, no hacerle justicia sino para hacerle verdad? ¿En qué momento se definió su vida y todo lo que vino después sólo fue consecuencia, un túnel cuya única salida era la azotea de un edificio? A diferencia de lo sucedido con el hermano de mi amigo, aquí el momento coyuntural y la cornisa no son fácilmente conjeturables. Es aquí donde da comienzo la difícil labor de la búsqueda de la verdad que es el cuento. Imaginen la manida visión de la laguna, la piedra cayendo en su centro y el oleaje hecho anillos que se expanden por el agua, órbitas de efectos que se desplazan siempre hacia las orillas de la laguna. ¿Cuándo cayó la piedra en medio de la laguna que era la hermana de mi amiga? ¿Y qué fue la piedra? Eso es lo que me sigo preguntando aún. Las historias de mis amigos y sus hermanos suicidas son reales. Pero un cuentista no necesita- como se cree en esta época ultrarrealista- historias reales. Antes de leer “Una rosa para Emily” de William Faulkner yo ya estaba obsesionado con las personas que se rebelan contra la muerte con la única posible rebeldía que tenemos al alcance de la mano: no dar el cadáver de nuestra persona amada. Siempre he querido escribir esta historia. Parece morboso y quizá lo es. Yo me defiendo diciendo: quiero saber a qué clase de persona tendría que morírsele qué clase de persona para empujarlo a tal extremo de locura rebelde y quiero saber quién es ese alguien que mantendría de allí y para siempre un cadáver en su casa, en su cama, en su alma, en medio de todas y cada una de sus ideas hasta el final de su vida, y quién es ese cadáver que sería convertido entonces en símbolo de vida, en símbolo de nuestra victoria sobre la muerte. En el fondo me preocupa una de las tragedias Onettianas: lo que nos mal-podemos hacer los seres humanos los unos a los otros, por ejemplo, una novia que dice que mejor no, por ejemplo una familia que siembra a un Dios que terminará por precipitar a su hija hacia la inexistencia, por ejemplo, una persona que simplemente se nos muere. Lo que me interesa indagar, por encima del mal-poder, es el bien-poder. Es decir, lo que podemos hacernos los seres humanos para prestarnos ayuda y así librar del mejor modo posible nuestro propio momento coyuntural ¿Qué es el cuentista entonces? Retomando la metáfora de la piedra, la laguna y el oleaje producido, creo que los cuentistas son aquellas personas obsesionadas en hacer un inventario de las piedras, de los lagos y de los efectos que pueden ser producidos con los encuentros de ciertos lagos y ciertas piedras, es decir, personas obsesionadas en hacer una compilación de todas las convergencias que pueden destruir una existencia humana. Por eso un cuentista es incapaz de ignorar tragedia alguna de la vida. Allí donde suceda una tragedia, el cuentista se detendrá para empezar la peliaguda labor de reconocer la causa y el pretérito origen de la piedra que produjo hoy en día tal efecto radical. Los cuentistas acabamos siendo conocedores de piedras y de vulnerabilidades humanas. O sea, de los riesgos que supone el mundo para el ser humano y de las debilidades existente en todos nosotros donde golpes bien dados nos romperían. Un cuentista sabe y nunca olvida que la existencia no deja de lanzarnos pedradas. Un cuentista sabe y nunca olvida que cada uno de nosotros posee una fisura, el manido <<talón de Aquiles>>, aquello que de ser alcanzado te condenará a la caída. Por eso el cuento no crea personajes sino personifica las grietas humanas. Por eso el cuentista acaba trazando su propio mapa de las vulnerabilidades. Por eso todo buen cuentista acabo encarnando una teoría de la debilidad. ¿Quién quisiera dedicarse a este trabajo?, me pregunto hoy aquí con ustedes, ¿A quién puede interesarle crear tal cartografía de la fatalidad? A lo mejor lo único que yo quiero es entender el misterio de la naturaleza humana que puede condenar una existencia en un único instante. A lo mejor lo único que quiero entender -cuando escribo cuento, es decir, cuando contemplo la vida desde el mirador de este género- es cómo pudieron salvarse los hermanos de mis amigos. Confieso entonces -para dar cierre a esta reflexión- una última creencia que es mía y que es más que poética es una ética. ¿Mi última creencia? Creo en la utopía. Creo, y por eso amo al género: creo que el cuento puede salvar vidas. Creo que si yo lograra contar la verdad de los hermanos de mis amigos, quizá otros hermanos y otros amigos no tendrían que llegar al cielo para después arrojarse desde allí. Creo y eso es todo. Creo, creo, creo, y quizá no es sino una última esperanza y una última utopía, inesperadas ambas, impertinentes ambas, tan locas como yo: alas, amor mío, alas, por favor. Pero no me importa. FinPublicado por plasticidades el febrero 7, 2014 Hubo una vez un “Fin” que no sólo no pudo esperar a que el cuento concluyera, sino que ni siquiera aguardó a que comenzara. Ricardo Chávez Castañeda
|
|
| La escritura y la lectura de la esperanza O la risa más joven del mundo 30 de marzo de 2012 Ricardo Chávez Castañeda |
|
Hay en la literatura algo que podríamos llamar esencialistamente “humor” y dividir así en dos a la literatura: poner de un lado aquélla que con buen humor se escribe y que con buen humor se lee, y poner del otro lado aquélla que desde el mal humor se crea y desde el mal humor se necesita. A la primera le hemos llamado “literatura infantil” y a la segunda le denominamos simplemente “literatura”. Y es entonces el humor – no la complejidad o sencillez estructural, no el uso lingüístico, no la tipología de personajes – |
 |
| la cualidad que las distingue. La maravilla de la literatura infantil para quienes la escribimos es probar una y otra vez la esperanza, probar hasta dónde puede ser llevada. |
|
La tristísima literatura 25 de mayo de 2010 |
|
Ricardo Chávez Castañeda No existe mejor imagen para conceptos como Tradición y Ruptura que una infinidad de seres humanos, alineados desde tiempos inmemoriales para llegar hasta el día de hoy, pasándose de mano en mano un acto, o, como si de un beso se tratase, de boca en boca una palabra. Es una bella imagen si se piensa en el amor, en el maíz, en la cuna y en las demás agraciadas creaciones humanas. |
 |
Tradición, poner las manos y poner la boca. Y, sin embargo, en ocasiones, aquello que viene dándose de persona en persona, infringiéndonos unos a otros desde el pasado, son el resentimiento, la bala, el ghetto y todas las demás creaciones humanas no de la gracia sino de la desgracia. Ruptura sería entonces romper la fila y retirarse para que aquello no pase por mí. Lo que trato de decir es que este mundo - y bueno, ustedes saben lo que es este mundo- ha pasado por nuestras manos y por nuestros labios, nos guste o no nos guste, queramos o no saberlo. De esta tradición y ruptura quiero hablar hoy. De la responsabilidad de todo un mundo pasando o no pasando a través nuestro. Una de las primeras malas enseñanzas que se nos inculca en el oficio literario es que hay muy pocas historias que nos interesen a los seres humanos. Se habla de una decena, a veces de un poco menos, pero se concuerda en que, quienes contamos, no hemos hecho nada distinto que repetir, como un coro o como un eco plañidero, la vieja historia del amor finito, la trágica historia de la muerte, la infinita historia de la traición. Otra de las malas enseñazas del oficio –acaso la peor- es que la felicidad no puede escribirse; es decir, que la literatura que narra no sabe recoger la felicidad. Nunca, sin embargo, me fueron entregadas juntas estas dos enseñanzas quizá porque, así, hechas nudo, crean algo parecido a una triste bofetada. ¿La bofetada?: de esos escasos temas que son pertinentes para los seres humanos, los relatores de historias no somos sino los mensajeros de sus malas partes; si hablamos del amor, contamos que nos destruye, que se ensucia, que nunca se sale bien librado de allí; si narramos la vida relatamos su indiferencia, su crueldad, su engaño, su violencia; si apalabramos la muerte es para relatar que nos busca, nos encuentra, nos devora y nos olvida. Las rancias malas nuevas de la humanidad contadas y recontadas gracias a nosotros. Sucede que además de la mano en mano con que nos heredamos los actos y de la boca en boca con que nos heredamos las palabras, hay también un relevo de aquello que nos acontece a las personas, las gracias o desgracias de la experiencia humana que venimos transmitiéndonos desde tiempos inmemoriales para no olvidar ni lo que somos ni aquello de lo que estamos hechos. Ahora viene lo difícil de explicar. Las historias son cicatrices, una marca. Exponerse a una historia es entonces ofrecer la propia piel para que la cicatriz sea fijada allí como tatuaje. He aquí entonces los dilemas de la tradición y la ruptura en este plano de las historias. El primero: dar o no dar la propia piel. Tal es el dilema para los lectores. El dilema para los escritores es perverso: contagiar a las personas con esta herida mía por siempre abierta o bien dejar a la gente mía en paz de mí. Ante la disyuntiva de contagiar o no el dolor, dos mujeres lo han dicho todo. Elizabeth Costello, personaje creada por el escritor sudafricano Coetzee, arguye que hay historias reales o ficticias que jamás tendrían que ser escritas, y cuyo contenido, por supuesto, nunca de los nunca debería compartirse; historias como trampas de las que no se sale indemne pues pervierten, corrompen, dañan a quien se expone a ellas. Elizabeth Costello pugna entonces por el silencio y su argumento es que los seres humanos debemos cuidarnos los unos a los otros. Susan Sontag, cuando viva y cuando joven, pensaba parecido. Ella, específicamente refiriéndose al arte de la fotografía, y en concreto a la fotografía testimonial de la guerra humana, defendía esa otra variante del silencio que es la lámina blanca: no preservar ciertas imágenes abominables porque ningún ojo humano que recayera allí podría levantarse jamás. Cerrar los ojos, apagar la cámara, auto censurarse por mí y por todos los míos que son ustedes, era su principio ético. Y sin embargo, antes de morir, Susan Sontag envejeció y entonces cambió radicalmente su postura: todos debemos ver el mundo que hemos creado, no podemos dar a nadie la oportunidad de sentirse a salvo de lo que sucede sobre la faz de la tierra, somos -sin distinción- responsables. Las palabras que privilegió Susan Sontag por encima del “cuidarnos los unos a los otros” fueron “entérate y responsabilízate de tu obra”. Tal fue su boca a boca antes de fallecer. He aquí pues el dilema para quienes nos dedicamos a contar historias: llevar o no la herida a los otros. Sucede que existe una tercera terrible revelación en el oficio de ser artista – misma que nadie te enseña pero a la que tarde o temprano desembocas por propia mano, por propia boca, pero sobre todo por propia cicatriz-. Tercer terrible saber: en realidad nunca hubo decisión, voluntad, vocación, iluminación, inspiración y demás agudas mentiras que te cuentan la historia de cómo naces artista. La verdad es que alguna vez el mundo te pasó por encima y no supiste morir. Entre las muchas llagas incurables resultantes de tu tragedia, te ocurrió la inevitable ceguera. Coágulos donde tenías ojos; oscuridad donde había luz. “Pero veo”, te defiendes, me defiendo, nos defendemos, “yo veo”. Digamos que es una especie de milagro, o al menos así lo parece en un principio. Imagínenlo: la luz adentrándosete por el cuerpo a través de las heridas que te abrió el paso del mundo y tú reaprendiendo a ver el mundo con esos agujeros en la piel. La verdad es que los hilos de luz que te penetran no son luz, y las heridas no son ojos, y aquello que contemplas -tarde o temprano lo descubres- no es el mundo sino la espalda del mundo. El único horizonte desplegado para tu eternitud: la espalda mundo que te pasó por encima y se aleja indiferente. Ahora estoy más cerca de la verdad. Imaginen una plasta humana en el suelo que ni supo morir ni quiere morir aún, y que aunque ya no tiene posibilidad de subirse a la rodante fiesta del mundo, está debatiéndose entre gritar o no. Tradición o ruptura: acallar el impertinente dolor o darle voz. Es decir, hacer llegar o no los alaridos a quienes allá adelante –aún aupados, aún girando- no han acabado de entender que nada puede estar bien si para que el mundo continúe con su rotante fiesta se precise ir dejando atrás tanta aplastada humanidad. Enloqueces. “Enfermedad”, “demencia”, “perversión” nunca ha sido adjetivos gratuitos a la hora de calificarnos. Y es que justamente cuando descubres por qué haces lo que haces y por qué eres lo que eres –“artista”, hacedor de “arte”- viene la última enseñanza: la duda. Y aprendes a dudar y es esto lo que dudas: ¿es el grito la tradición o es el grito la ruptura? Es decir, ¿es el silencio lo que debemos darnos los seres humanos de mano en mano, de boca en boca, de piel en piel, para cuidarnos y poder seguir viviendo esta vida a pesar de los pesares, o es el silencio lo que hay que romper, desbaratar, hacer pedazos con las manos, con la boca, con cada porción de piel? Por supuesto que alguien en el tormento del sufrimiento se inclinará por el alarido. ¿Pero es esa razón suficiente? ¿Es el arte un mero pretexto para la impertinencia de seguir vivos y continuar aullando un dolor que no sirve para nada ni para nadie? De este punto en adelante, mis palabras no son confiables. Hay demasiado puesto en juego aquí para que un puro afán de honestidad y una sincera –y seguramente impertinente- confesión garanticen algo más que una verdad personal, con la cual he estado buscando un boca a boca no para dar sino para recibir respiración. He aquí, pues, mi reducida verdad. Los aplastados por el mundo tenemos tres opciones. Primera opción: aplastar a otros –que es una manera de heredar una tradición-. Segunda opción: silenciarte y morir -que es un estilo de ruptura-. Tercera opción: intentar hacer algo con aplastamiento que te ocurrió para que salpique más allá de tu reducido diámetro. Es decir, convertir tus gritos en algo que pueda ser pasado de mano en mano como una caricia o de boca en boca como un beso. Ni tradición ni ruptura sino la amalgama de ambas, como un nudo, como un bofetón: la tradición de romper, la tradición de la ruptura. Quien ha sido aplastado no es nunca un ser pacífico ni benévolo ni agradable ni cómodo. Sería pedirnos demasiado. Quienes optamos por la tercera opción que es la tradición del romper con el mundo que nos pasó por encima no tenemos sino un refugio para llevar allí todo la agonía, la perversión, el delirio de tal tentativa de darle sentido a tu tragedia. Ese lugar - no puede ser de otro modo- se llama utopía. Y no se olvide que estamos locos, enfermos, y que somos incapaces de movernos de allí en donde nos quedamos prensados. Hace poco alguien me tendió la mano y también la boca para decirme algo que yo no había entendido. Narrar historias es heredarnos los problemas que los seres humanos aún no logramos resolver: por eso son pocos los temas que obsesivamente escribimos y reescribimos, para no olvidarlos y no permitir que nadie los olvide, y por eso nuestro rol es el de dar la mala nueva de que, porque yo escribo de la deslealtad, del desamor, de la crueldad, y porque ustedes me leen y me entienden, entonces todavía nos hacen daño, y es ese daño el que debemos continuar pasándonos de boca en boca y de mano en mano. Acaso - y esta es la descabellada esperanza de la utopía-, acaso alguna vez, entre todos, logremos desviar el curso del mundo para que el odio, el hambre, la indiferencia, la violación, no marquen nunca más la piel de nadie y entonces sus dolorosas cicatrices se borren incluso de la literatura. Si hubiera que concluir este triste legado de enseñanzas, revelaciones y verdades que es el oficio de narrar historias, yo agregaría una más. Las historias, con las cuales hacemos daño y pedimos que nos ayuden a sufrir, son el único regalo que podemos dar quienes nos dedicamos a esto. Un mal regalo, cierto porque no puede haber nada benigno en ser mensajero de rancias malas nuevas, y sin embargo este mal regalo guarda una esperanza. Su esperanza: provocar el buen regalo. Toda historia pide otra historia que la transforme. Provocar la capacidad de imaginar aquello que hubo de suceder para que tal historia no ocurriera, es el secreto anhelo. Ver surgir en uno de nuestros lectores una nueva historia que interrumpa o desvíe o haga innecesaria la primera historia, la nuestra, la que viene siendo funesto coro o eco plañidero de bisabuelos a abuelos y de abuelos a padres desde los tiempos inmemoriales. He aquí lo que -enfermos, locos y ebrios de afán utópico- intentamos en síntesis los aplastados de la tercera opción. Una paradoja, no podía ser de otro modo: hacer historias que, tarde o temprano, se tornen innecesarias y, en definitiva, empujar la imaginación hacia la creencia y luego hacia la existencia de un mundo que nos haga a nosotros innecesarios. Mi verdad –y repito: sospechen de mí, sean escépticos-: estoy, junto con los otros miles de aplastados, escribiendo las historias trascendentes de nuestro tiempo porque irónicamente son tales historias trascendentes las que están en proceso, ojalá, de la intrascendencia. La única literatura valiosa, dicho en pocas palabras, es aquella cuyo objetivo sea desaparecer de la piel humana y entonces de la mano humana y entonces de la boca humana. Desaparecer del mundo. Ser un tradicionalista de la ruptura, concluyo, es sobrevivir -allí donde aplastados no acabamos de morir-, por una sola imagen. Imagínenlo conmigo: infinidad de seres humanos, alineados desde tiempos inmemoriales para llegar hasta el día de hoy, pasándose de mano en mano un acto, o, como si de un beso se tratase, de boca en boca una palabra, o cual si fuese una epidemia, las tristes llagas de mi piel a tu piel, y de pronto descubrir que en mi boca no hay sino silencio y que mi mano nada sostiene y que la herida mía, por siempre abierta, ha cicatrizado al fin. La persona que está delante de mí –imagínenlo, mi amada hija, por ejemplo- me miraría confusa porque yo no le doy sino una nada de la que ella nada entiende, una nada – a Dios, gracias, o mejor dicho A todos los seres humanos, gracias-.de la que ella nada tendrá que entender jamás ¿Lo imaginan?: de mi mano a la mano de mi hija, de mi boca a la boca de Fernanda, de mi piel a tu piel, hijita querida, la desaparición milagrosa del amor que se acaba, del resentimiento, de la bala, del ghetto, del hambre? Entonces vale la pena no haber muerto; entonces vale enteramente la pena la tristísima literatura. 25 de mayo de 2010 |
|
| H | |
La creación de la destrucción Ricardo Chávez Castañeda Hay muchas gracias en la literatura –motivos y motivos de agradecimiento-; pero también hay muchas desgracias. Una de ellas es que te obliga a mirarte como ningún espejo lo conseguirá jamás. La página escrita acaba convirtiéndose en una especie de híbrido entre máquina de rayos equis y una silla eléctrica; es decir, al mismo tiempo que te desnuda, te despelleja; las revelaciones y las quemaduras se te hunden hasta los huesos. |
 |
Realmente empecé a conocerme cuando brotaron las primeras historias de mis manos. Antes de mis historias, yo únicamente era ese Ricardo con quien ustedes suelen toparse día con día - el de la sonrisa eterna, el de la sinceramente buena onda, una persona casi naturalmente inclinada hacia la paz, en todos los sentidos de este “hacer las paces con el mundo”-, pero cuando mis manos llegaron por primera vez al papel surgió, digámoslo fácilmente, la guerra. Las personas que me han leído suelen inquietarse. ¿Por qué?, me preguntan educadamente cuando en realidad se han horrorizado como yo me horroricé de mí. ¿Quién es el real, el Ricardo real? , parecen preguntarse mientras miran disimuladamente mis manos, mis benditas malditas manos. ¿Y qué puedo decir yo? Me he inventado muchas metáforas para tratar de explicarlo, pero hoy quiero intentarlo de nuevo. ¿Se acuerdan de ese famoso cuento de hadas de “El Rey Midas”, aquel hombre que vio cumplido su deseo y todo lo que era tocado por sus manos, por sus dedos, se convertía en oro? Bueno, pues al revés. Todo lo que yo toco suele convertirse en desgracia, en catástrofe, en desolación. No voy a preguntarme enfrente de ustedes por qué o cuándo me fue dado este malvado-precioso don, sino que voy a intentar justificarme. Lo primero, yo no elegí ver lo que veo; es decir, no elegí escribir lo que escribo. He hablado un millón de veces de los Innuits y de su mundo frío y de su fantástica percepción del color blanco, no del color blanco que nosotros percibimos sino de la decena de “blancos” que perciben sus palabras, sus ojos, su piel, su entero aparato de sobrevivencia. Infinitamente lo repito para decirme y decirles que nadie decide el mundo en el que nace y el espécimen de humanidad que verá surgir en sí para salvarse. Uno es lo que es y, en el arte, entre más rápido lo aceptes, mejor. Si yo no hubiera querido saber que soy un Innuit para lo que llamamos “desgracia”, suelo repetírmelo, no habría tenido que escribir nunca. El mundo de la desgracia también es blanco y gélido. Lo sé porque aquí vivo, además de en la paz, la sonrisa y la buena onda. De la palabra “desgracia”, mi piel, mis ojos, mi lengua, mis manos, han creado –por decirlo con sencillez- todo un diccionario y con ese vocabulario amadamente odiado yo percibo un espectro de tragedias revoloteándonos encima con la buena hambruna de lo que preferiría extinta a la humanidad. La confesión acaso innecesaria: alguna vez el mundo me pasó por encima y no me levanté. Soy como aquel personaje de Cortázar de “ Las babas del diablo ” que no ha muerto pero tampoco vive y lo único que le queda es relatar la porción de cielo que ve desde su eterna posición yaciente…. Aunque dicho sea de paso, yo caí boca abajo. Me fui de bruces, por la razón que haya sido, y quedé de espaldas al cielo, con la cabeza ladeada, mirando lo que desde aquí abajo se ve que son los niños, siempre la niñez humana, pero también a toda la humanidad que ha perdido pie, solidez, equilibrio, y que ha apoyado una rodilla para sostenerse o se ha sostenido en otro o que vacila y tristemente se viene abajo con la lentitud del derretimiento. Narro lo único que veo. Desde la superficie del mundo, relato entonces las grietas del suelo humano, los declives y los antepechos, sus agujeros como pozos. “Siempre se está acabando el mundo para alguien”, podría ser el resumen de lo que hago. Por eso en mi literatura todo trata de las amenazas y de los derrumbamientos. Pero en cámara lenta, repito; en una inquietante parsimonia; como si a mí se me hubiera concedido la gracia no de ver un mundo que de pronto se detiene – cual ese célebre cuento de Borges- sino testimoniar el casi cruel apaciguamiento de esa furia suya para destruirnos; así que lo que percibo yo es el detalle, el cuadro a cuadro del cumplimiento compulsivo de la tragedia. Pero miento – lo digo ahora acaso para convencerme a mí y persuadirlos a ustedes-, miento porque el regalo de la lentitud en el espectáculo del sufrimiento que mis ojos y mi piel han aprendido a percibir, sucede que en ocasiones florece el milagro. El milagro. De verdad. Dicho con sencillez: a veces hay alguien o algo que detiene la caída. Imaginen una niña de largo pelo negro, un niño de botines de charol, una pareja amorosamente embrazada que camina cuidadosamente desatenta hacia una larga y honda grieta del mundo humano. Imaginen mi dicha cuando en ocasiones la niña o el niño o la pareja no se abisman por allí. Los veo recuperar pie y sonreír nerviosos. ¿Estás bien?, se preguntan entre sí o inquiere quien tendió la mano o la palabra para sostener a uno de los niños, o murmuran con una falsa interrogación“¿estoy bien!”, congratulándose todos los que recuperaron el equilibrio, el paso y su vida ante mí. Diría que escribo en espera del milagro. Diría que no hay mayor gracia en esta desgracia de ser un especialista en la desolación que ver recuperar el equilibrio a quienes trastabillaron y verlos seguir adelante hasta que se pierden en la lejanía. Especialista en la desolación. Desolación quiere decir, entre otras muchas cosas, perder el sol. Yo perdí el sol porque caí de bruces. De cara al suelo, sin embargo, he descubierto que, aunque no puedo ver nubes ni aves ni azules ni estrellas, el cielo está conmigo, pues me pregunto y les pregunto ¿dónde empieza el cielo? ¿Allá arriba en el dominio de la estrellas o un poco más abajo en la cara blanca de la luna o un poquitín más abajo en el ciego resbalar de las nubes o más abajito aún en el alado y alelado ir y venir y subir y bajar de las aves o apenas aquí cerca en aquella copa de aquel árbol? Lo que he descubierto yo desde aquí es que el cielo comienza a un palmo del suelo, a la altura de los tobillos de cada ser humano, y que mientras nadie completamente se derrumbe en la caída, entonces continúa allá arriba, digámoslo así, en vuelo, junto con el sol, las estrellas, la luna, las nubes, las aves, las frondosas copas de los árboles y el sinfín de manos que aún pueden ayudarle. “Hasta ahora todo va bien”, “hasta ahora todo va bien”, me digo a mí mismo que eso escribo, cuando veo venir por ejemplo a un chico que se ha arrojado desde la azotea de su desesperanza, y el chico en su lenta caída, parece de verdad volar, agitando los brazos que de pronto parecen rozar el milagro de lo alado. “Hasta ahora todo va bien” me repito como si de una oración se tratara, mientras escribo que ahora él ha pasado, a toda velocidad de esa velocidad acuosa, frente a la ventana del quinto piso y luego ante el balcón del cuarto piso, como si él en realidad nadara y no se estuviera desplomando, y después hasta el tercer piso en donde ha atravesado la mirada de una chica, y de allí ha seguido hacia el segundo piso, pero ya no solo, pues la chica se ha lanzado detrás para ver si logra alcanzarle. Hasta ahora todo va bien, ¿saben? Yo digo eso porque yo estoy abajo y los veo venir casi juntos, pero también porque yo soy esa chica, quiero serlo, lanzada toda ella tras el chico de la desesperanza de alta cima. Supongo que escribir infinitamente la caída humana por ver un milagro así es lo que hace agraciada mi desgracia de escribir lo que escribo, lo que soy. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien, repito como si rezara, porque acá abajo –lo juro- no hay nadie más, no hay nada más. |
|
| H | |
|
 |
Era un juego. Imagina que por alguna razón tu destino es acabar viviendo en una isla desierta —te decía alguien, y agregaba—. El problema es que allá sólo puedes tener diez libros: ¿Cuáles serían esos libros que te llevarías contigo? El desafío era elegir, de entre todos los libros que conocías, aquellos que sabrían ser inagotables para ti o bien aquellas obras a través de las cuales tú podrías seguir siendo humano. En pocas palabras, la literatura que salvarías para que te salvara. Ricardo Chávez Castañeda |
|



